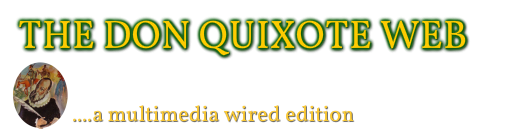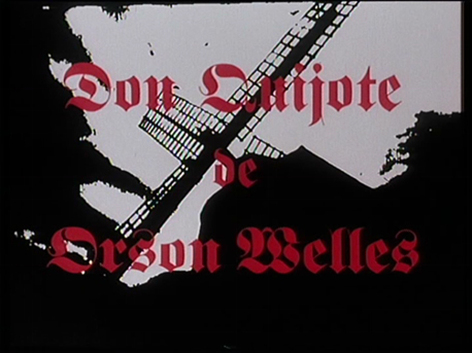
MIGUEL DE CERVANTES Y ORSON WELLES
En 1912, dice Azorín, que era prácticamente igual que en el siglo XVI; hoy, aunque quedan márgenes para la imaginación, nada tiene que ver ni con la Argamasilla de Alba de la década de los sesenta, hasta donde podemos colocar, como en la mayoría de los pueblos manchegos, la frontera entre la destrucción casi absoluta del pasado –geográfico y mental- y la modernidad. Pero a pesar de ello, nuestro simpar hidalgo y el buenazo del escudero, siguen vivos en la hombría, no sólamente de mucha gente del pueblo de Ciudad Real, sino en la decencia expresada a diario por la mayoría de las gentes de todos los pueblos manchegos: más aún, siguen activos en la dignidad de todos los pueblos del mundo. Traer aquellos personajes inmortales y vivientes por los siglos, es una tarea de genios. Por eso resulta tan difícil cinematografiar el libro de Cervantes.
Un genio del cine, precisamente, lo intentó hacer o le pasó por la mente el filmar la obra cervantina. Me estoy refiriendo a Charles Chaplin. Pero el proyecto se diluyó en el aire. Más decisión tuvo otro genio, Orson Welles, aunque el resultado sigue siendo hoy uno de los secretos mejor guardados del cine. André Bazin, en su libro “Orson Welles” (Editorial Fernando Torres, 1973) escribe lo siguiente:
“Aunque se destinen definitivamente a la televisión, además del Affaire Dominici (inacabado…) y el film sobre el cine italiano y Gina Lollobrigida (inacabado…), hay que citar entre los filmes de Orson Welles el Don Quijote, rodado en agosto, septiembre y octubre de 1957 en México. Veremos a Welles en él contar a Patty McCormack tres episodios (de 27 minutos cada uno), de la novela de Cervantes, en versión actualizada: Don Quijote acometiendo contra la pantalla de un cine para defender a la heroína del film proyectado; defendiendo al toro contra el picador en una corrida de toros, y haciendo arremeter a Rocinante contra una potente excavadora. Un último episodio, aún no rodado, mostrará la explosión de la bomba H.
De entre las ruinas surgirán Don Quijote y Sancho Panza, símbolo de la indestructibilidad de las nobles ideas. Además de Welles (como el propio Orson Welles) y Patty McCormack (que hace las veces de Dulcinea), el reparto comprende a Akim Tamiroff (Sancho Panza) y Francisco Reiguera (Don Quijote). El film ha sido rodado en México, Puebla, Tepozlán, Texcoco y Río Frío. Ha sido producido por Óscar Dancínger”. Esta película no ha sido prácticamente vista nunca. ¡Qué buena noticia sería el poder estrenar lo que fuese filmado en este 400 centenario!
En la entrevista que sirve de base al libro de Bazin, éste le pregunta a Welles: ¿Es un Don Quijote moderno? -Sí, en parte –le responde-. El anacronismo de Don Quijote con respecto a su época ha perdido toda eficacia hoy, porque la gente no tiene demasiado claras las diferencias entre el siglo XVI y XIV. Lo que se ha hecho entonces es traducir ese anacronismo a términos actuales, pues ellos, Don Quijote y Sancho Panza, son eternos. En el segundo volumen de Cervantes, cuando Don Quijote y Sancho Panza llegan a algún lugar, las gentes suelen exclamar: “¡Mira, Don Quijote y Sancho Panza”; he leído el libro que habla de ellos!”. Cervantes les ha dado pues una dimensión festiva, como si fueran dos criaturas de ficción que al propio tiempo son más reales que la vida misma. Mi Don Quijote y mi Sancho Panza están exacta y tradicionalmente sacados de Cervantes, pero actualizados”. El director de Ciudadano Kane (1940) ha sido el único que ha intentado actualizar el libro de Cervantes que, seguramente, por esa eternidad de la que nos habla el cineasta y por la que igualmente disciernen Ortega y Gasset, Unamuno o Azorín, es posible acometerlo sin que se produzcan duelos y quebrantos.
Sin embargo, todos los directores cinematográficos que se han aproximado a la obra del español han preferido mostrar a Don Quijote y Sancho Panza recorriendo los parajes manchegos de su tiempo, tanto los no españoles como los españoles. “Tarea es la de pintar a Don Quijote, harto más difícil que la de hinchar un perro –escribe Miguel de Unamuno en 1944 (“El Caballero de la Triste Figura”, Espasa Calpe)-, y empresa de las más dignas de pintor español. No es de ilustrar la obra imperecedera de Cervantes, sino de vestir de carne visible y concreta un espíritu individual y vivo; no mera idea abstracta; empeño nunca tan oportuno como ahora en que anda por esos mundos de Dios revolviéndose y buscando postura el simbolismo pictórico”. Pues bien, esta pintura en imágenes que se ha hecho en los países forasteros a la nacionalidad de “El Quijote” -¡como si pudiéramos definir a la obra de Cervantes de extranjera o de cualquier parte o época!- ha sido desigual, aunque todas las versiones cinematográficas se han limitado a contar algunas de las aventuras más conocidas del libro, por ser las más fáciles de narrar y las más comerciales, si atendemos al público que las iba a ver. Don Quijote, en personajes reales y en animación, ha cabalgado, que nosotros sepamos, en México, Rusia, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Yugoslavia, Italia y, por supuesto, España (el país con más versiones filmadas).
Directores como G.W. Pabst, Grigori Kozintsev, Roberto Gavaldón, Arthur Hiller, Vincent Sherman, Emile Cohl, Claude Morlhon, Lauritzen Fuglang, Vlado Kristl, Maurice Elvey y Gianni Grimaldi dirigieron películas sobre la obra que hace cuatro siglos presentaba Cervantes a los lectores de la época. Respecto a los españoles, además de los mencionados al principio del trabajo, Rafael Gil, Luis Arroyo, José María Blay, Carlos Fernández Cuenca, Eduardo García Maroto, Vicente Escrivá, Ramón Biadíu, Manuel Gutiérrez Aragón, Cruz Delgado y Luciano G. Egido. Comencemos por George Wilhelm Pabst, el gran cineasta alemán del periodo mudo y sonoro (autor, entre otras películas, de La caja de Pandora, 1928; Tres páginas de un diario, 1929; y Cuatro de infantería, 1930) que filma en Francia Don Quichotte en 1933, siguiendo una adaptación de Paul Morand que él mismo y Alexandre Arnoux convierten en guión. La interpretación del hidalgo manchego corre a cargo del actor y cantante ruso Fedor Chaliapin y la de Sancho Panza del francés Dorville (se hizo una versión inglesa en la que éste era sustituido por G. Robey). En su época fue muy celebrada, sobre todo gracias a la interpretación de Don Quijote, muy en el estilo stanislasvkiano de la época. Según Manuel Villegas López (“Cine francés”. Editorial Nova. Buenos Aires, 1947), aunque “Se trata de una obra difícil de abordar desde cualquier dirección, Pabst logra un ballet, una farsa, una ópera cantada por Fedor Chaliapin. Carece de ambiente, como L’Atlantida, lo que perjudica al film, a pesar de sus grandes aciertos”.
Otro historiador, el francés Georges Sadoul (Dictionaire des Films. Editions du Seuil. París. 1965) dice de la película de Pabst que es “De bellas imágenes, pero muy fría y áspera. Destacamos el ataque de los molinos de viento y la quema de libros”. Más jocosa es aún la producción danesa Don Quijote de la Mancha, filmada en España durante 1927. Juan Antonio Cabero, en su libro “Historia de la Cinematografía Española 1896-1947 (Gráficas Cinema. Madrid 1949), escribe lo siguiente a propósito de esta película: “Esta vez le tocó el turno a la Palladium Film de Copenhague, la cual bajo la dirección de Lau Lauritzen y como principales intérpretes a “Pat” y “Patachón”, célebres actores cómicos, uno por su aventajada estatura y otro por su ridícula pequeñez, se encaminaron a España con el fin de llevar a cabo su obra, y una vez en nuestra Península, a la Mancha, donde comenzaron su labor”. Don Quijote era Carl Schenström “Pat”; Sancho Panza Harold Masen “Patachón”; Dulcinea, Marina Torres y Luscinda, Carmen Toledo, entre otros actores. Roberto Paolella en su “Historia del cine mudo” (Editorial Universitaria. Buenos Aires. 1967) asegura que se trata de “Una versión humorística, reducida a las modestas proporciones de una fábula ilustrada para fiesta de Navidad, si bien, en su conjunto, no resulte exenta de humor cinematográfico”.
Por Antonio García-Rayo
En 1912, dice Azorín, que era prácticamente igual que en el siglo XVI; hoy, aunque quedan márgenes para la imaginación, nada tiene que ver ni con la Argamasilla de Alba de la década de los sesenta, hasta donde podemos colocar, como en la mayoría de los pueblos manchegos, la frontera entre la destrucción casi absoluta del pasado –geográfico y mental- y la modernidad. Pero a pesar de ello, nuestro simpar hidalgo y el buenazo del escudero, siguen vivos en la hombría, no sólamente de mucha gente del pueblo de Ciudad Real, sino en la decencia expresada a diario por la mayoría de las gentes de todos los pueblos manchegos: más aún, siguen activos en la dignidad de todos los pueblos del mundo. Traer aquellos personajes inmortales y vivientes por los siglos, es una tarea de genios. Por eso resulta tan difícil cinematografiar el libro de Cervantes.
Un genio del cine, precisamente, lo intentó hacer o le pasó por la mente el filmar la obra cervantina. Me estoy refiriendo a Charles Chaplin. Pero el proyecto se diluyó en el aire. Más decisión tuvo otro genio, Orson Welles, aunque el resultado sigue siendo hoy uno de los secretos mejor guardados del cine. André Bazin, en su libro “Orson Welles” (Editorial Fernando Torres, 1973) escribe lo siguiente:
“Aunque se destinen definitivamente a la televisión, además del Affaire Dominici (inacabado…) y el film sobre el cine italiano y Gina Lollobrigida (inacabado…), hay que citar entre los filmes de Orson Welles el Don Quijote, rodado en agosto, septiembre y octubre de 1957 en México. Veremos a Welles en él contar a Patty McCormack tres episodios (de 27 minutos cada uno), de la novela de Cervantes, en versión actualizada: Don Quijote acometiendo contra la pantalla de un cine para defender a la heroína del film proyectado; defendiendo al toro contra el picador en una corrida de toros, y haciendo arremeter a Rocinante contra una potente excavadora. Un último episodio, aún no rodado, mostrará la explosión de la bomba H.
De entre las ruinas surgirán Don Quijote y Sancho Panza, símbolo de la indestructibilidad de las nobles ideas. Además de Welles (como el propio Orson Welles) y Patty McCormack (que hace las veces de Dulcinea), el reparto comprende a Akim Tamiroff (Sancho Panza) y Francisco Reiguera (Don Quijote). El film ha sido rodado en México, Puebla, Tepozlán, Texcoco y Río Frío. Ha sido producido por Óscar Dancínger”. Esta película no ha sido prácticamente vista nunca. ¡Qué buena noticia sería el poder estrenar lo que fuese filmado en este 400 centenario!
En la entrevista que sirve de base al libro de Bazin, éste le pregunta a Welles: ¿Es un Don Quijote moderno? -Sí, en parte –le responde-. El anacronismo de Don Quijote con respecto a su época ha perdido toda eficacia hoy, porque la gente no tiene demasiado claras las diferencias entre el siglo XVI y XIV. Lo que se ha hecho entonces es traducir ese anacronismo a términos actuales, pues ellos, Don Quijote y Sancho Panza, son eternos. En el segundo volumen de Cervantes, cuando Don Quijote y Sancho Panza llegan a algún lugar, las gentes suelen exclamar: “¡Mira, Don Quijote y Sancho Panza”; he leído el libro que habla de ellos!”. Cervantes les ha dado pues una dimensión festiva, como si fueran dos criaturas de ficción que al propio tiempo son más reales que la vida misma. Mi Don Quijote y mi Sancho Panza están exacta y tradicionalmente sacados de Cervantes, pero actualizados”. El director de Ciudadano Kane (1940) ha sido el único que ha intentado actualizar el libro de Cervantes que, seguramente, por esa eternidad de la que nos habla el cineasta y por la que igualmente disciernen Ortega y Gasset, Unamuno o Azorín, es posible acometerlo sin que se produzcan duelos y quebrantos.
Sin embargo, todos los directores cinematográficos que se han aproximado a la obra del español han preferido mostrar a Don Quijote y Sancho Panza recorriendo los parajes manchegos de su tiempo, tanto los no españoles como los españoles. “Tarea es la de pintar a Don Quijote, harto más difícil que la de hinchar un perro –escribe Miguel de Unamuno en 1944 (“El Caballero de la Triste Figura”, Espasa Calpe)-, y empresa de las más dignas de pintor español. No es de ilustrar la obra imperecedera de Cervantes, sino de vestir de carne visible y concreta un espíritu individual y vivo; no mera idea abstracta; empeño nunca tan oportuno como ahora en que anda por esos mundos de Dios revolviéndose y buscando postura el simbolismo pictórico”. Pues bien, esta pintura en imágenes que se ha hecho en los países forasteros a la nacionalidad de “El Quijote” -¡como si pudiéramos definir a la obra de Cervantes de extranjera o de cualquier parte o época!- ha sido desigual, aunque todas las versiones cinematográficas se han limitado a contar algunas de las aventuras más conocidas del libro, por ser las más fáciles de narrar y las más comerciales, si atendemos al público que las iba a ver. Don Quijote, en personajes reales y en animación, ha cabalgado, que nosotros sepamos, en México, Rusia, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Yugoslavia, Italia y, por supuesto, España (el país con más versiones filmadas).
Directores como G.W. Pabst, Grigori Kozintsev, Roberto Gavaldón, Arthur Hiller, Vincent Sherman, Emile Cohl, Claude Morlhon, Lauritzen Fuglang, Vlado Kristl, Maurice Elvey y Gianni Grimaldi dirigieron películas sobre la obra que hace cuatro siglos presentaba Cervantes a los lectores de la época. Respecto a los españoles, además de los mencionados al principio del trabajo, Rafael Gil, Luis Arroyo, José María Blay, Carlos Fernández Cuenca, Eduardo García Maroto, Vicente Escrivá, Ramón Biadíu, Manuel Gutiérrez Aragón, Cruz Delgado y Luciano G. Egido. Comencemos por George Wilhelm Pabst, el gran cineasta alemán del periodo mudo y sonoro (autor, entre otras películas, de La caja de Pandora, 1928; Tres páginas de un diario, 1929; y Cuatro de infantería, 1930) que filma en Francia Don Quichotte en 1933, siguiendo una adaptación de Paul Morand que él mismo y Alexandre Arnoux convierten en guión. La interpretación del hidalgo manchego corre a cargo del actor y cantante ruso Fedor Chaliapin y la de Sancho Panza del francés Dorville (se hizo una versión inglesa en la que éste era sustituido por G. Robey). En su época fue muy celebrada, sobre todo gracias a la interpretación de Don Quijote, muy en el estilo stanislasvkiano de la época. Según Manuel Villegas López (“Cine francés”. Editorial Nova. Buenos Aires, 1947), aunque “Se trata de una obra difícil de abordar desde cualquier dirección, Pabst logra un ballet, una farsa, una ópera cantada por Fedor Chaliapin. Carece de ambiente, como L’Atlantida, lo que perjudica al film, a pesar de sus grandes aciertos”.
Otro historiador, el francés Georges Sadoul (Dictionaire des Films. Editions du Seuil. París. 1965) dice de la película de Pabst que es “De bellas imágenes, pero muy fría y áspera. Destacamos el ataque de los molinos de viento y la quema de libros”. Más jocosa es aún la producción danesa Don Quijote de la Mancha, filmada en España durante 1927. Juan Antonio Cabero, en su libro “Historia de la Cinematografía Española 1896-1947 (Gráficas Cinema. Madrid 1949), escribe lo siguiente a propósito de esta película: “Esta vez le tocó el turno a la Palladium Film de Copenhague, la cual bajo la dirección de Lau Lauritzen y como principales intérpretes a “Pat” y “Patachón”, célebres actores cómicos, uno por su aventajada estatura y otro por su ridícula pequeñez, se encaminaron a España con el fin de llevar a cabo su obra, y una vez en nuestra Península, a la Mancha, donde comenzaron su labor”. Don Quijote era Carl Schenström “Pat”; Sancho Panza Harold Masen “Patachón”; Dulcinea, Marina Torres y Luscinda, Carmen Toledo, entre otros actores. Roberto Paolella en su “Historia del cine mudo” (Editorial Universitaria. Buenos Aires. 1967) asegura que se trata de “Una versión humorística, reducida a las modestas proporciones de una fábula ilustrada para fiesta de Navidad, si bien, en su conjunto, no resulte exenta de humor cinematográfico”.
Por Antonio García-Rayo